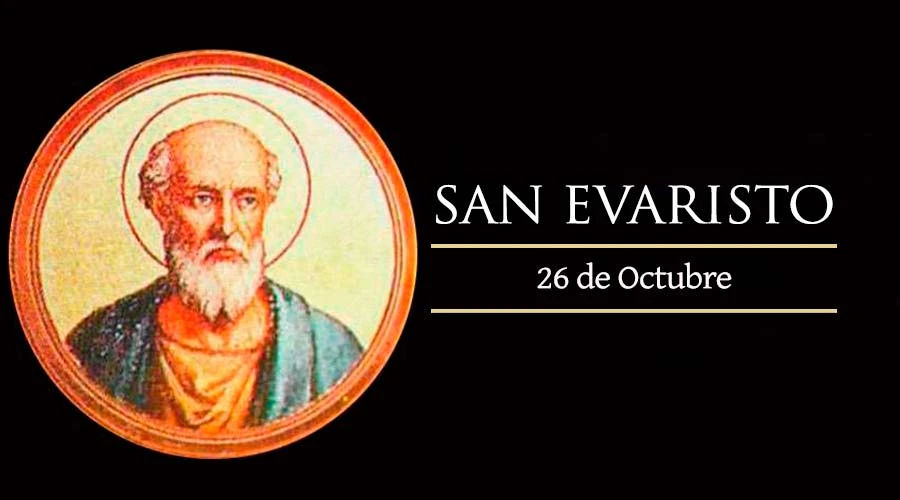¡Oh!, San Juan de Capistrano; vos, sois el hijo del Dios
de la vida, y su amado santo, que, el don de la predicación
llevasteis a su más alta cumbre, entre los pecadores
de vuestro tiempo, y, más aún cuando de manera solícita
la Cruz de Cristo, Dios y Señor Nuestro, empuñasteis
y bandera hecha, arengasteis a los valerosos soldados
en defensa extraordinaria de nuestra santa religión
diciendo: “Creyentes valientes, todos a defender nuestra
santa religión”. Y, así, con vuestra palabra maravillosa
lograsteis la ayuda del Dios Altísimo, que convirtió
en grande victoria aquella batalla. Quizás por ello,
aquellos campos, y más, los de la vida, de vuestro
portento y obra gigante saben, tanto que, os recuerdan
en palabras de Juan el Bautista, quien había dicho:
“Raza de víboras: tienen que producir frutos de
conversión. Porque ya está el hacha de la justicia
divina junto a la vida de cada uno, y árbol que no
produce frutos de obras buenas será cortado y echado
al fuego”. Pocas horas dormíais, y vestíais trajes
pobres. Comíais poco, padecíais de artritis y dolores
de estómago, que os hacían retorceros, pero vos, siempre
e increíblemente alegre estabais. En suma, vuestro
cuerpo débil era, pero, vuestro espíritu fuerte y vivaz.
Vuestras armas: la oración, la penitencia y vuestra
predicación. Mientras los católicos, en Hungría, luchaban,
el Papa, rezar hacía en todo el mundo el Angelus por
ellos a diario, y, Nuestra Señora, de Su Hijo consiguió
una gran victoria. Y, en Budapest os levantaron una gran
estatua, porque salvasteis la ciudad de caer en manos
de los menemigos de nuestra santa religión. Con creces
cumplida, vuestra heroica tarea, voló vuestra alma al cielo,
para coronada ser, con justicia con corona de luz, como
premio a vuestra increíble entrega de amor, fe y esperanza;
¡oh!, San Juan de Capistrano, “viva predicación de Cristo”.
© 2017 by Luis Ernesto Chacón Delgado
_________________________________________
23 de Octubre
San Juan de Capistrano
Religioso y predicador
Año 1456
Gran apóstol: alcánzanos de Dios entusiasmo y valor para
defender siempre nuestra amada religión católica. Orad y trabajad por la
nación donde estáis viviendo, porque su bien será vuestro bien (S.
Biblia. Jeremías 29).
Es este uno de los predicadores más famosos que ha tenido la Iglesia
Católica. Nació en un pueblecito llamado Capistrano, en la región
montañosa de Italia, en 1386. Fue un estudiante sumamente consagrado a
sus deberes y llegó a ser abogado y juez, y gobernador de Perugia. Pero
en una guerra contra otra ciudad cayó prisionero, y en la cárcel se puso
a meditar y se dio cuenta de que en vez de dedicarse a conseguir
dinero, honores y dignidades en el mundo, era mejor dedicarse a
conseguir la santidad y la salvación en una comunidad de religiosos, y
entró de franciscano.
Como era muy vanidoso y le gustaba mucho aparecer, dispuso vencer su
orgullo recorriendo la ciudad cabalgando en un pobre burro, pero montado
al revés, mirando hacia atrás, y con un sombrero de papel en el cual
había escrito en grandes letras: “Soy un miserable pecador”. La gente le
silbó y le lanzaron piedras y basura. Así llegó hasta el convento de
los franciscanos a pedir que lo recibieran de religioso.
El Padre maestro de novicios dispuso ponerle pruebas muy duras para
ver si en verdad este hombre de 30 años era capaz de ser religioso
humilde y sacrificado. Lo humillaba sin compasión y lo dedicaba a los
oficios más cansones y humildes, pero Juan en vez de disgustarse le
conservó una profunda gratitud por toda su vida, pues le supo formar un
verdadero carácter, y lo preparó para enfrentarse valientemente a las
dificultades de la vida. Él recordaba muy bien aquellas palabras de
Jesús: “Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, se queda sin
producir fruto, pero si muere producirá mucho fruto”(Jn. 12,24).
A los 33 años fue ordenado de sacerdote y luego, durante 40 años
recorrió toda Europa predicando con enormes éxitos espirituales. Tuvo
por maestro de predicación y por guía espiritual al gran San Bernardino
de Siena, y formando grupos de seis y ocho religiosos se distribuyeron
primero por toda Italia, y después por los demás países de Europa
predicando la conversión y la penitencia.
Juan tenía que predicar en los campos y en las plazas porque el
gentío tan enorme no cabía en las iglesias. Su presencia de predicador
era impresionante. Flaco, pálido, penitente, con voz sonora y
penetrante; un semblante luminoso, y unos ojos brillantes que parecían
traspasar el alma, conmovía hasta a los más indiferentes. La gente lo
llamaba “El padre piadoso”, “el santo predicador”. Vibraba en la
predicación de las verdades eternas. La gente al verlo y oírlo recordaba
la figura austera de San Juan Bautista predicando conversión en las
orillas del río Jordán. Y les repetía las palabras del Bautista: “Raza
de víboras: tienen que producir frutos de conversión. Porque ya está el
hacha de la justicia divina junto a la vida de cada uno, y árbol que no
produce frutos de obras buenas será cortado y echado al fuego” (Lc.
3,7).
Muchos pedían a gritos la confesión, prometiendo cambiar de vida y
estallaban en llanto de arrepentimiento. Las gentes traían sus objetos e
superstición y los libros de brujería y otros juegos y los quemaban en
públicas hogueras en la mitad de las plazas. Muchos jóvenes al oírlo
predicar se proponían irse de religiosos. En Alemania consiguió 120
jóvenes para las comunidades religiosas y en Polonia 130.
Sus sermones eran de dos y tres horas, pero a los oyentes se les
pasaba el tiempo sin darse cuenta. Atacaba sin miedo a los vicios y
malas costumbres, y muchísimos, después de escucharle, dejaban sus malas
amistades y las borracheras. Después de predicar se iba a visitar
enfermos, y con sus oraciones y su bendición sacerdotal obtenía
innumerables curaciones.
Juan convertía pecadores no sólo por su predicación tan elocuente y
fuerte, sino por su gran espíritu de penitencia. Dormía pocas horas cada
noche. Vestía siempre trajes sumamente pobres. Comía muy poco, y
siempre alimentos burdos y nunca comidas finas ni especiales. Una
artritis muy dolorosa lo hacía cojear y dolores muy fuertes de estómago
lo hacían retorcerse, pero su rostro era siempre alegre y jovial. En su
cuerpo era débil pero en su espíritu era un gigante.
Después de muerto reunieron los apuntes de los estudios que hizo para
preparar sus sermones y suman 17 gruesos volúmenes. La Comunidad
Franciscana lo eligió por dos veces como Vicario General, y aprovechó
este altísimo cargo para tratar de reformar la vida religiosa de los
franciscanos, llegando a conseguir que en toda Europa esta Orden
religiosa llegara a un gran fervor.
Muchos se le oponían a sus ideas de reformar y de volver más
fervorosos a los religiosos. Y lo que más lo hacía sufrir era que la
oposición venía de sus mismos colegas en el apostolado. Se cumplía en él
lo que dice el Salmo: “Aquél que comía conmigo el pan en la misma mesa,
se ha declarado en contra de mí”. Pero esas incomprensiones le
sirvieron para no dedicarse a buscar las alabanzas de las gentes, sino
las felicitaciones de Dios. Él repetía la frase de San Pablo: “Si lo que
busco es agradar a la gente, ya no seré siervo de Cristo”.
Juan tenía unas dotes nada comunes para la diplomacia. Era sabio, era
prudente, y medía muy bien sus juicios y sus palabras. Había sido juez y
gobernador y sabía tratar muy bien a las personas. Por eso cuatro
Pontífices (Martín V, Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III) lo emplearon
como embajador en muchas y muy delicadas misiones diplomáticas y con muy
buenos resultados. Tres veces le ofrecieron los Sumos Pontífices
nombrarlo obispo de importantes ciudades, pero prefirió seguir siendo
humilde predicador, pobre y sin títulos honoríficos.
40 años llevaba Juan predicando de ciudad en ciudad y de nación en
nación, con enormes frutos espirituales, cuando a la edad de 70 años lo
llamó Dios a que le colaborara en la liberación de sus católicos en
Hungría. Y fue de la siguiente manera. En 1453 los turcos musulmanes se
habían apoderado de Constantinopla, y se propusieron invadir a Europa
para acabar con el cristianismo. Y se dirigieron a Hungría.
Las noticias que llegaban de Serbia, nación invadida por los turcos,
eran impresionantes. Crueldades salvajes contra los que no quisieran
renegar de la fe en Cristo, y destrucción de todo lo que fuera cristiano
católico. Entonces Juan se fue a Hungría y recorrió toda la nación
predicando al pueblo, incitándolo a salir entusiasta en defensa de su
santa religión. Las multitudes respondieron a su llamado, y pronto se
formó un buen ejército de creyentes.
Los musulmanes llegaron cerca de Belgrado con 200 cañones, una gran
flota de barcos de guerra por el río Danubio, y 50,000 terribles
jenízaros de a caballo, armados hasta los dientes. Los jefes católicos
pensaron en retirarse porque eran muy inferiores en número. Pero fue
aquí cuando intervino Juan de Capistrano. El gran misionero salvó a la
ciudad de Bucarest de tres modos:
El primero, convenciendo al jefe católico Hunyades a que atacara la
flota turca que era mucho más numerosa. Atacaron y salieron vencedores
los católicos.
El segundo, fue cuando ya los católicos estaban dispuestos a
abandonar la fortaleza de la ciudad y salir huyendo. Entonces Juan se
dedicó a animarlos, llevando en sus manos una bandera con una cruz y
gritando sin cesar: Jesús, Jesús, Jesús. Los combatientes cristianos se
llenaron de valor y resistieron heroicamente.
Y el tercer modo, fue cuando ya Hunyades y sus generales estaban
dispuestos a abandonar la ciudad, juzgando la situación insostenible,
ante la tremenda desproporción entre las fuerzas católicas y las
enemigas, Juan recorrió todos los batallones gritando entusiasmado:
“Creyentes valientes, todos a defender nuestra santa religión”. Entonces
los católicos dieron el asalto final y derrotaron totalmente a los
enemigos que tuvieron que abandonar aquella región.
Jamás empleó armas materiales. Sus armas eran la oración, la
penitencia y la fuerza irresistible de su predicación. Las gentes decían
que aquellos cuarteles de guerreros más parecían casas de religiosos
que campamentos militares, porque allí se rezaba y se vivía una vida
llena de virtudes. Todos los capellanes celebraban cada día la santa
misa y predicaban. Muchísimos soldados se confesaban y comulgaban. Y los
militares repetían en sus batallones: “Tenemos un capellán santo. Hay
que portarse de manera digna de este gran sacerdote que nos dirige. Si
nos portamos mal no vamos a conseguir victorias sino derrotas”. Y los
oficiales afirmaban: “Este padrecito tiene más autoridad sobre nuestros
soldados, que el mismo jefe de la nación”.
Mientras los católicos luchaban con las armas en Hungría, el Sumo
Pontífice hacía rezar en todo el mundo el Angelus (o tres Avemarías
diarias) por los guerreros católicos y la Sma. Virgen consiguió de su
Hijo una gran victoria. Con razón en Budapest le levantaron una gran
estatua a San Juan de Capistrano, porque salvó la ciudad de caer en
manos de los más crueles enemigos de nuestra santa religión.
Y sucedió que la cantidad de muertos en aquella descomunal batalla
fue tan grande, que los cadáveres dispersados por los campos llenaron el
aire de putrefacción y se desató una furiosa epidemia de tifo. San Juan
de Capistrano había ofrecido a Dios su vida con tal de conseguir la
victoria contra los enemigos del catolicismo, y Dios le aceptó su
oferta. El santo se contagió de tifo, y como estaba tan débil a causa de
tantos trabajos y de tantas penitencias, murió el 23 de octubre de
1456.
(
http://www.ewtn.com/spanish/Saints/Juan_Capistrano.htm)